Ahora estoy en una isla.
Es de noche. El grillo se lima incansable y los perros parecen ladrar porque
escuchan que estoy fumando. Delatan al que apareció de la nada en la baranda
siempre quieta. A lo lejos se escucha el motor de un barco regulando.
Da para pensar las cosas
de esta forma en esta isla.
Enfrente la luz amarillenta
incrustada como si nada en la soberbia mata atlántica ilumina una silla blanca,
una mesa, lo que seguro va a quedarse así hasta mañana.
Esta es una forma de
vecindad relajada pero imponente. Hay poder, de ese que ya no parece poder.
La gente que pasa
caminando a mis espaldas se ríe con ganas como si estuvieran en el bar.
Es el momento de los
turistas en la isla, nuestro momento.
Era inevitable que las
cosas terminen así.
Estamos instalados con una
serie de controles automáticos, claves y vigilancia. Pero al final todo parece un simulacro, hecho
para asustar, casi como un juego. El poder es tan grande que basta con un
simulacro porque hay equilibro y las tensiones se regulan de una forma que no
podemos penetrar. Un abismo quien sabe de qué espesor.
Da para pensar las cosas
de esta forma en esta isla. Da para pensarlas así, con las frutas del
supermercado creciendo en árboles 3D, aesthetic, como si nada frente a la
ventana. Arboles rodeados de flores que parecen racimos de pájaros exóticos,
estampa tropicalista.
No da para perder la cabeza
en esta isla, menos en esta casa. No da para perder la cabeza que conozco,
mejor dicho. Da para encontrarse una nueva porque alrededor se desarrolla el
orden vegetal de simplemente estar y verlo es una pausa.
Hablamos de la osadía de
incrustarse ahí, nombrar, robarle una parte al orden. “El poder compra una
pausa ”, dijo alguien ayer. El poder se ha instalado en el mato y todo lo
transforma en instrumento, hasta para meditar.
Da para pensar cualquier cosa en esta isla donde atardece sobre la playa a las siete de la tarde.













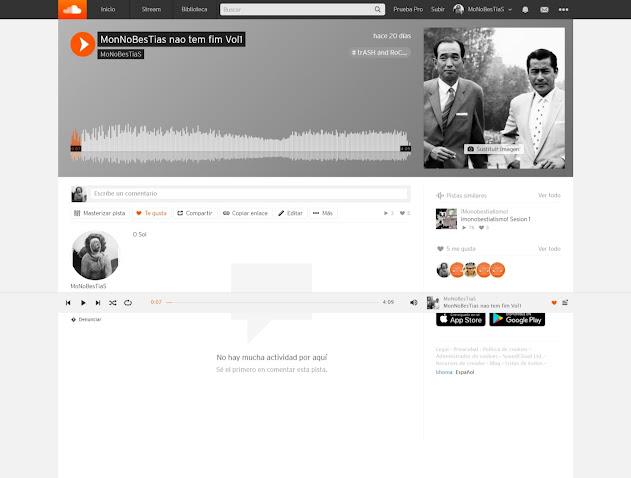




.gif)


